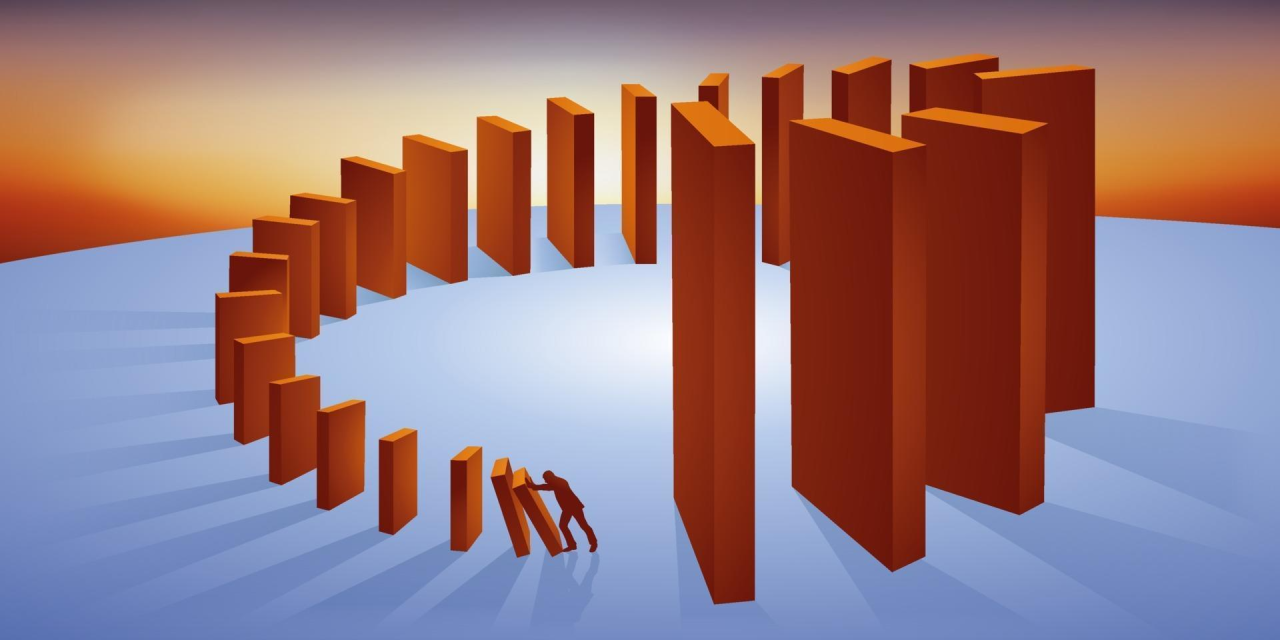
En toda campaña electoral circula una enorme cantidad de información. Discursos, posteos, actos, entrevistas, recorridas, anuncios, debates, piezas gráficas, videos, apariciones públicas. Desde afuera puede parecer que todo forma parte de lo mismo: “comunicar”. Sin embargo, en la práctica política real, no toda la información cumple la misma función ni impacta de la misma manera en la sociedad.
Gran parte de las campañas que pierden no lo hacen por falta de exposición ni por falta de contenido. Pierden porque mezclan planos distintos sin distinguirlos: emoción con gestión, identidad con táctica, popularidad con capacidad de conducción, presencia mediática con construcción política real. Y esa confusión, que al principio es imperceptible, termina generando grietas que el electorado percibe, incluso cuando no puede explicarlas.
Uno de los contrastes más visibles es el que existe entre popularidad y jugada política. La popularidad nace en lo cotidiano. En la simpatía, en la cercanía, en la capacidad de generar identificación emocional. Es lo que hace que un candidato sea comentado en la mesa familiar, compartido en redes o reconocido en la calle. Pero la política, además de cercanía, exige demostraciones de poder real: capacidad de negociación, lectura del escenario, toma de decisiones en contextos complejos, construcción de alianzas, manejo de conflictos.
Cuando una campaña se apoya solo en popularidad, puede crecer rápido, pero también puede volverse frágil. Cuando se apoya solo en demostraciones de poder político, puede volverse distante. El votante suele buscar, aunque no lo formule de esa manera, una combinación de ambas cosas: alguien cercano, pero capaz de conducir.
Algo similar ocurre con la relación entre gestión e identidad política. La gestión pertenece al terreno de lo medible: obras, resultados, indicadores, eficiencia administrativa. Es información racional, verificable, necesaria. Pero la política no se agota en la administración. También es pertenencia, visión del mundo, valores, narrativa. La identidad política permite que un votante entienda no solo qué hace un dirigente, sino qué representa.
Cuando la comunicación de campaña se concentra únicamente en la gestión, el candidato puede ser percibido como correcto, pero no necesariamente como propio. Cuando se concentra únicamente en identidad, puede generar adhesión emocional, pero sin sostener confianza en la capacidad de ejecutar.
A esto se suma otra dimensión menos visible pero igual de determinante: la diferencia entre la información conceptual y la información operativa. Toda campaña necesita ideas, relato, posicionamiento, sentido político. Pero también necesita agenda concreta, decisiones tácticas, acciones visibles, hitos que ordenen la narrativa en el tiempo. Cuando estos dos planos no están alineados, la campaña empieza a producir mensajes que suenan bien pero no se traducen en hechos, o hechos que no se integran en una historia política coherente.
El escenario se vuelve aún más complejo cuando aparece el factor de los medios. Cada canal de comunicación tiene su propia lógica, su propio lenguaje y su propia función social. El territorio y la vía pública construyen legitimidad tangible. La presencia física sigue siendo, en política, una señal de compromiso, de cercanía y de realidad. La gente tiende a confiar más en aquello que ve suceder frente a sus ojos.
Los medios tradicionales, en cambio, cumplen un rol de validación institucional. Instalan temas en la agenda pública, ordenan debates, otorgan marco de seriedad y formalidad. Mientras tanto, el ecosistema digital opera con otra velocidad y otra lógica: conversación permanente, segmentación, capacidad de testeo, reacción inmediata frente al humor social.
El problema aparece cuando se intenta usar todos los medios para lo mismo. Cuando se pretende que las redes cumplan la función del territorio, que el territorio cumpla la función de la televisión, o que la televisión cumpla la función de la conversación digital. Cada espacio amplifica ciertos mensajes y debilita otros.
En la práctica electoral, la diferencia entre campañas competitivas y campañas que se desordenan suele estar menos en la cantidad de contenido producido y más en la capacidad de entender qué tipo de información se está construyendo, para qué sirve, en qué medio funciona mejor y en qué momento debe aparecer.
Esto no suele verse en los primeros meses de campaña. Las diferencias aparecen con el tiempo. Se expresan en inconsistencias narrativas, en públicos que se enfrían, en segmentos que migran silenciosamente, en agendas que dejan de ser propias y pasan a ser dictadas por otros actores.
Al final, la comunicación política no se trata solamente de decir cosas. Se trata de entender qué se está diciendo, desde qué plano, para quién, en qué canal y en qué momento del proceso político.
Cuando esas diferencias se entienden, la campaña empieza a ordenar su mensaje, su ritmo y su presencia pública. Cuando no se entienden, la campaña puede parecer intensa y activa, pero empieza a perder coherencia interna. Y en política, la falta de coherencia rara vez se compensa con volumen.
Las campañas no se definen únicamente por el talento discursivo ni por el presupuesto publicitario. Se definen por la capacidad de leer el ecosistema completo de información política y de usar cada pieza en el lugar donde realmente produce efecto.
